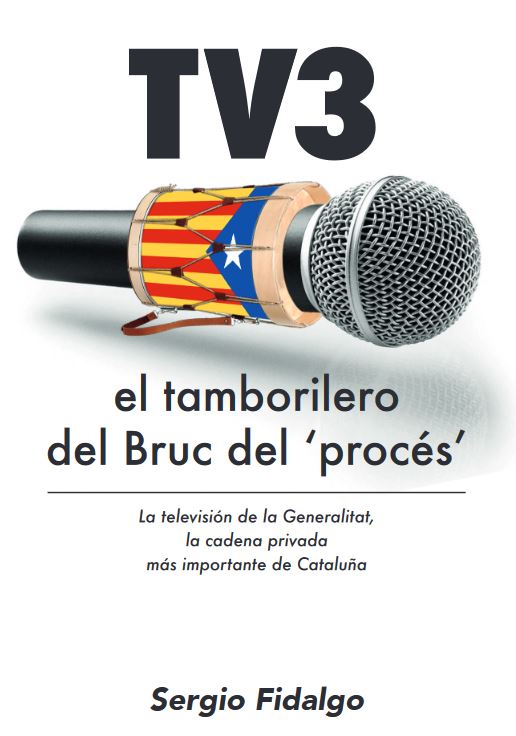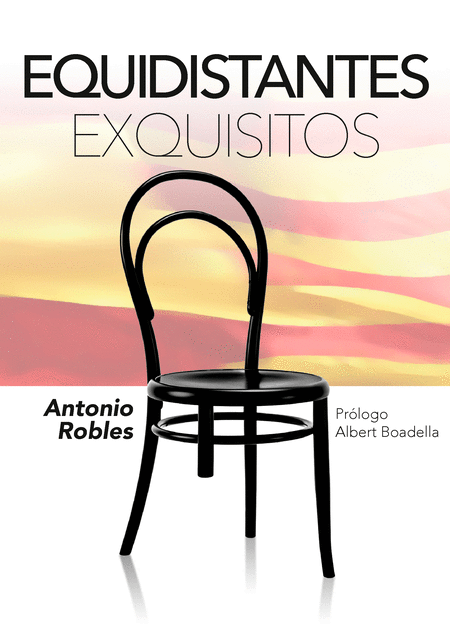Barcelona ha sido durante décadas una de las marcas turísticas más valiosas de Europa; sin embargo, en 2025 la ciudad da la sensación de autoboicotear ese capital con una política municipal que apuesta por la restricción y la contención del turismo por encima de cualquier estrategia de gestión de marca. El alcalde Jaume Collboni ha impulsado medidas que, lejos de ordenar y profesionalizar el sector, están acelerando la percepción de una ciudad menos hospitalaria y más hostil para visitantes y empresas.
El cambio de paradigma proclamado por el propio Collboni —«no buscaremos más visitantes» y la creación de un comisionado para gestionar el turismo— se está traduciendo en decisiones de efecto inmediato: suspensión de licencias de pisos turísticos, limitación de nuevos proyectos hoteleros y acuerdos para reducir terminales de cruceros. Aunque el discurso oficial habla de sostenibilidad y calidad de vida para residentes, el mensaje externo que recibe el mercado es otro: Barcelona cierra puertas y endurece reglas de forma brusca.
La medida más contundente —la decisión de no renovar licencias de viviendas de uso turístico con vistas a dejar de contabilizar las 10.000 actuales como vivienda residencial— ya figura en la comunicación del Ayuntamiento y tiene consecuencias inmediatas en la oferta turística y en la confianza de inversores y operadores del sector. La ejecución de esa política, además, genera efectos colaterales: deslocalización de oferta hacia municipios limítrofes y pérdida de empleo vinculado a alojamientos.
La alcaldía también ha optado por medidas de fiscalización y control más agresivas: inspecciones, liquidaciones y cobranzas dirigidas a gestores y empresas del alojamiento turístico, presentadas como control del fraude pero que, en la práctica, tensan la relación entre empresas y administración y complican la operativa del sector. Ese tono sancionador contribuye a proyectar la imagen de una ciudad que mira al turismo como un problema que hay que contener, no como una actividad que debe gestionarse y potenciarse con criterios competitivos.
La creación de comités y la retórica de «gestionar más que promocionar» puede leerse como una respuesta legítima a la masificación; no obstante, la implementación errática y la comunicación contradictoria están degradando la marca Barcelona: desde agencias y touroperadores hasta viajeros independientes empiezan a percibir incertidumbre normativa, menos oferta institucional y mayores costes de operativa. Esa percepción tiene un impacto directo en la decisión de venir y en la valoración que los medios internacionales hacen de la ciudad.
A corto plazo, los efectos son mensurables: corrimientos de la inversión hotelera hacia áreas metropolitanas cercanas, menos nuevas aperturas dentro de la ciudad y un pulso político-social con hosteleros y asociaciones del sector que endurece el relato externo. A medio plazo, si la línea se mantiene, Barcelona corre el riesgo de perder posicionamiento frente a competidores europeos que apuestan por la innovación turística —y no por la ortodoxia regulatoria— como manera de combinar hospitalidad con sostenibilidad.
Si Collboni quiere salvar la marca Barcelona deberá conjugar dos cosas que hoy aparecen disociadas: regulación y claridad para recuperar la confianza del mercado, y una narrativa internacional que traduzca la gestión sostenible en ventajas competitivas —no en castigos— para el sector. De lo contrario, la ciudad podría pagar caro el costo reputacional de una política que se presenta como valiente pero que, en la práctica, está empobreciendo la imagen turística de Barcelona en 2025.
NOTA DE LA REDACCIÓN: elCatalán.es necesita su apoyo para seguir con nuestra labor de defensa del constitucionalismo catalán y de la unidad de nuestro país frente al separatismo. Si pueden, sea 5, 10, 20 euros o lo que deseen hagan un donativo aquí.
 necesita tu apoyo económico para defender la españolidad de Cataluña y la igualdad de todos los españoles ante la ley.
necesita tu apoyo económico para defender la españolidad de Cataluña y la igualdad de todos los españoles ante la ley.